Primera parte
- Introducción:
Los problemas de la educación chilena, en todos sus niveles, pero especialmente en educación superior, desde una óptica de la historia de la educación, si bien se arrastran en tiempo de larga duración, son un problema principalmente de inequidad; una educación fuerte y potente para una clase y una escueta instrucción para otra, instrucción que dice relación con preparar un buen trabajador a las necesidades históricas del momento y que hoy son las necesidades del mercado. Este estado del arte no siempre ha mostrado este rostro tan brutal, pero, por allí ha transitado el sistema escolar chileno y su educación, es entonces un espacio amplio cronológicamente hablando, para analizarlo críticamente, y poder extraer algunas conclusiones sobre la demanda del movimiento estudiantil, que nos parece a estas alturas es la demanda de una porción mayoritaria de la sociedad, y que ha dejado al descubierto la inequidad en cuanto al ejercicio de la democracia en Chile.
- Una Mirada Histórica crítica a la educación chilena:
Durante el siglo XVIII y XIX, la educación, no fue en absoluto un derecho, sino que un privilegio y una herramienta de poder en manos de la aristocracia terrateniente, donde luego también se agregó la plutocracia minera, por ende la educación, como agente de movilidad social, no existía y era más bien una herramienta superestructural para domesticar a las masas populares. Debemos si reconocer que alguna fuerza tomo la educación con el gobierno de José M. Balmaceda, finales del siglo XIX, pero pronto y tras la derrota de este en manos del Congreso, se volvió a la inequidad o al estado normal de las cosas en educación. Con posterioridad y ya entrados en el siglo XX, hubo esfuerzos en ocasiones asistenciales, en ocasiones progresistas, en la mayoría de las veces aislados y no planificados con claridad, y que no provenían del estado, ni del sector educacional, sino que de sectores ligados a las mancomunales y sindicatos obreros, partidos políticos, o figuras como Luis Emilio Recabarren, o hechos como la revolución socialista de 1932, para la mejora de la educación, pero estos no fructificaron, y si bien podemos reconocer adelantos, estos son poco significativos, y abarcaron centralmente la enseñanza básica. Lo cierto es que Chile no aumentaba pertinentemente ni cobertura, ni sistematicidad educacional. El informe de Washington Bannen de 1902, muestra estadísticas desoladoras, en los tópicos anteriormente expuestos. (Cf. De Ramón A. Historia de Chile, pág. 105 106). Efectos que se replicarán y serán lo común hasta muy pasado el año 1925.
El panorama tiende a cambiar con los gobiernos Radicales, y principalmente con el triunfo del frente popular, liderado por Pedro Aguirre Cerda en 1939, Chile da un giro potente a su sistema escolar, y a la educación superior chilena. Su consigna Gobernar es educar, da cuenta de un discurso y una lógica de ver la educación como una herramienta y preocupación del estado, con fines de desarrollo integral de la república y de las personas. Como han plateado en su libro Chile en el siglo XX: “Puede afirmarse que durante este periodo hubo un plan coherente e integral para enfrentar el desarrollo educacional” (Aylwin et al. Pág. 221 - 222). A partir de ese momento, se construye el modelo, y por qué no decirlo también cierto imaginario, de una educación pública fuerte, como base de la grandeza del país. El esfuerzo de Pedro Aguirre C. Estuvo en masificar la educación, especialmente el sector primario. “Lo, lo que caracteriza el gobierno de Aguirre Cerda es la prioridad que da al desarrollo masivo de la educación pública, fuente a su vez de un importante florecimiento de la cultura” (Cf. Memorias de la izquierda Chile, Arrate, Jorge y Eduardo Roja, Pág. 202, tomo I). Pero, si bien en ello, como expresé hay mucho de concreto , el solo plan de alfabetización de este gobierno incorporaba 385.000 mil niños y niñas, más al sistema escolar. Hay también mucho de imaginario, especialmente en lo que a educación superior se refiere. Hubo ejemplos claros de mujeres y hombre que desde clases muy modestas, gracias al sistema público surgieron y fueron y son un aporte al conocimiento y la discusión en Chile. Pero, la baja cobertura, impidió que la educación pública superior fuera una herramienta aún más potente. Bástenos ver algunas cifras en 1910, habían 258.875 alumnos en enseñanza básica, 30.731 en media o secundaria ( lo que es indicativo de lo selectiva de la enseñanza media ), y 1.824 en educación superior, por lo que la gratuidad no pasa de ser un dato, y donde la educación superior para este momento no representa más del 0.7% de la población que se integraba a enseñanza básica. Pero si analizamos las cifras entre 1925 a 1950, se había aumentado en educación universitaria a la “estratosférica” matricula de 11.000 alumnos de un total de 500.000 alumnos que ingresaban a la educación básica, es decir 2.2 %. (Cf. Historia del Siglo XX Chileno). Es fácil poder concluir quienes serían los elegidos y/o favorecidos para llegar a esta entidad gratuita y de excelencia llamada Universidad.
Ahora bien, Chile, contaba ya con las Universidades particulares, como las Universidades Católicas, también estaban las laicas, como; Concepción, y la Universidad Austral, quienes por principio, naturaleza y misión, no perseguían el lucro (ganancia, provecho, mediante un negocio, esto para hacer una aproximación a este polisémico y polémico concepto). Sino que su objetivo era la preparación, de lo que fue una elite profesional, donde, con una lectura crítica, podemos pensar y exponer que rara vez, podían acceder a ella las clases más populares.
Por lo mismo es que Chile vive en los años 60 su reforma universitaria, liderada principalmente por los estudiantes. Estas entidades hundían sus raíces en la Colonia, la Real Universidad de San Felipe en 1738, la Universidad de Chile en 1843 (sugiero para una mirada histórica, tomos I y II de la Historia de Chile de Jaime Eyzaguirre), a los estatutos de 1879, y con mínimas reformas a las universidades nacidas con posterioridad, especialmente, el estatuto administrativo de las universidades de 1931. Era poco lo hecho en cuanto a mejoras y modernización universitaria, era un sistema ilustrado, fundamentalmente de elite, sin investigación, ni extensión. “El hecho es que el sistema universitario chileno, el año 1965, era anticuado, desordenado y lamentablemente ajeno a los problemas del país”. (cf. Chile en el siglo XX). El sistema universitario y a pesar de sus buenas intenciones, era tan de elite y centralizado, que si bien la Universidad de Chile, abrió colegios universitarios en provincias, estos eran con carreras cortas, para luego continuar en Santiago, lo mismo hizo la UTE, y las demás universidades, esta realidad provincial, si bien recogía, a los estudiantes más pobres, pero siempre en escaso guarismos, con relación a la juventud de la época en condiciones de ser educada. En esta lucha por la democratización en el ingreso a las universidades, nos parece sí que hay que destacar la acción de Juan Gómez Milla y de Eugenio González, quienes en mayor conexión con la realidad social del país, intentaron ampliar las estrechas coberturas a la educación superior. Era necesario un cambio a la Educación universitaria y superior, el país y la hora histórica así lo exigía. - Sofía Correa y otros historiadores con respecto al movimiento universitario de los años 1967, 1968, han dicho lo siguiente: “ El proceso de reforma presento elementos comunes a las ocho universidades, … y se tendió a crear nuevos y más estrechos vínculos con la sociedad , con el objeto de prestar impulso y conducción a la profundización democrática en curso”. (Cf. Historia del siglo XX Chileno, pág. 325). No cabe duda que la estructura y la acción de las universidades era insuficiente y no daba respuesta a una juventud que al egresar de la enseñanza media, podía ser educada. La gestión del movimiento universitario, que comenzó en la Universidad Católica en agosto de 1967, que nos dejó además como anécdota, la frase, el “Mercurio Miente”, opción de respuesta a una editorial de este periódico, tomada por los ocupantes de la casa central de la UC, propuesta por Rodrigo Egaña (Cf. XX, Historias del siglo veinte Chileno, García - Huidobro, Fernández Abaroa et al.), Y que ha perseguido este periódico hasta hoy.
Las entonces ocho universidades chilenas, con sus respectivas sedes, abrió un camino de mayor amplitud y participación, y con ello de cobertura, por fin, se estaba llegando a un guarismo moralmente aceptable, de estudiantes, mujeres y hombres de clases más populares que tendrían acceso a una buena enseñanza y a un mejor aprendizaje en la universidad. Profesionales críticos, y comprometidos con la vida de su polis.
Así llegamos al gobierno de Salvador Allende, donde nos encontraos con un sistema escolar mixto, ( educación básica y media), pero con colegios y liceos públicos poderosos, con la reforma del presidente Frei Montalva vigente, lo que daba como resultado docentes empoderados social cultural y políticamente, que entregaban una educación rigurosa, humanista y científica, pero siempre crítica, forjando ciudadanos y no simples consumidores, y una sistema de educación superior estatal, de digamos, un buen prestigio, a nivel nacional e internacional. A pesar de que, valorando los inmensos avances, siempre hubo importantes obstáculos y tamices que impidieron a las clases más pobres acceder como era debido a esta educación superior gratuita.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
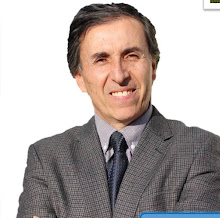
No comments:
Post a Comment